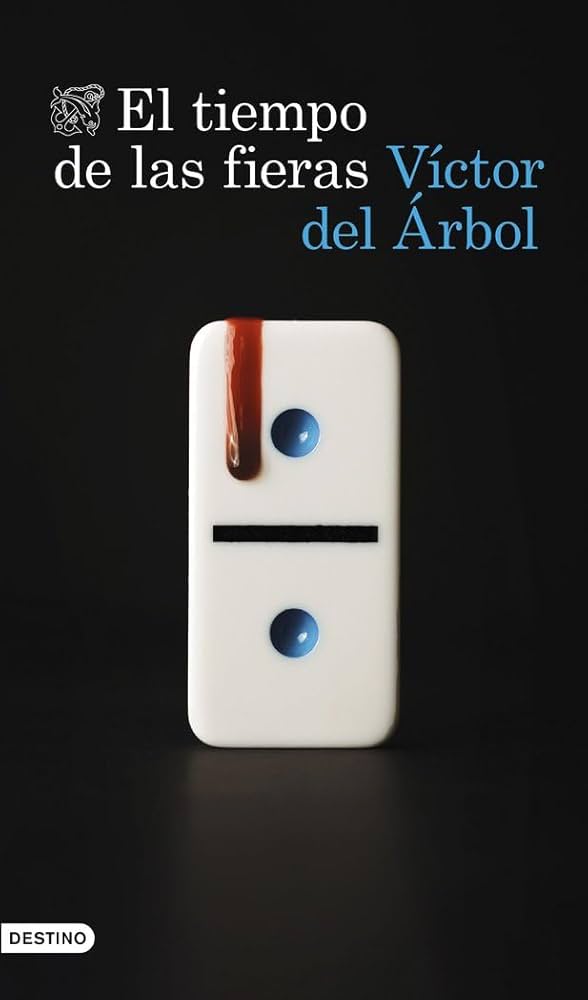No le dio tiempo. De repente, notó el golpe en el brazo. Fue un impacto seco, probablemente con el retrovisor. Vesna salió disparada hacia el vacío como si el viento la empujase con la mano abierta. Fue a estrellarse contra las rocas y rodó por el talud, golpeándose en la oscuridad; sintió un desgarro en la cara, en la rodilla, un crujido muy fuerte y un dolor tremendo en el costado. Lanzó las manos hacia delante tratando de frenar la caída, pero se le doblaron las muñecas. Siguió cayendo sin control hasta que su espalda chocó brutalmente contra una roca.
Abrió mucho la boca. Le costaba respirar y todo su cuerpo gritaba de dolor. Estaba cubierta de sangre y sentía cómo le hervía la carne despellejada.
Arriba, a no más de veinte metros, estaba la carretera. El vehículo se había detenido. Vesna podía ver la silueta del conductor buscándola en la oscuridad. Vesna alzó la mano y quiso pedir auxilio, pero no le salió la voz.
La silueta se movía, parecía que hablaba por teléfono.
«Ya está llamando a la ambulancia, o a los bomberos, a quien sea que se llame en estos casos. La ayuda está en camino. Es una isla pequeña, no tardarán en llegar. Voy a ponerme bien. Intenta concentrarte, Vesna. Observa tu dolor, mantente en él, significa que estás viva. Busca algo en tu mente, un lugar, un momento al que aferrarte. Eres fuerte. Lejla siempre alababa eso de ti: “Mi hija es una niña muy fuerte”.»
El conductor —no lograba distinguir sus facciones— bajó por el talud. Tenía una linterna o tal vez se valía del teléfono móvil para ver dónde pisaba. Tenía que verla, Vesna estaba a solo unos pocos metros, pero en vez de seguir descendiendo se detuvo junto a la bicicleta, que había quedado trabada un poco más arriba, y se puso a buscar hasta que encontró el bolso de Vesna. Lo cogió y entonces apuntó con el haz de luz hacia ella. Ahora sí, la había visto. Dio un paso, pero en lugar de bajar hasta ella, volvió a trepar hacia la carretera.
«No puede ser. Se va, se marcha. ¡Vuelve, por favor! No me dejes aquí. No quiero morir así.»
Entonces Vesna oyó el motor del coche ponerse en marcha y el chirrido de los neumáticos. Primero desapareció la luz de los faros y poco a poco el sonido.
Pasaron horas, o fueron unos minutos, tal vez segundos. Una eternidad. El tiempo se estaba volviendo líquido. Se ahogaba. En su propia sangre. Hasta que dejó de respirar.
Y luego, nada.